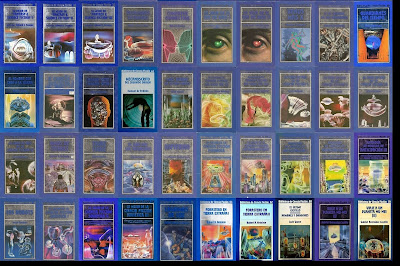18 de diciembre de 2020
Lo que deja atrás mi 2020
18 de noviembre de 2020
Un mundo perfecto
Una madrugada cualquiera vuelvo a disfrutar esa metáfora paralela y hermosa que contiene el film de Clint Eastwood “Un mundo perfecto” (1993) y no me extraña que a la crítica le haya pasado por encima sin el análisis poético que le corresponde, quizá, como la pieza más importante filmada por Eastwood. Los elogios a veces no alcanzan porque no son suficientes frente a la crítica intelectual que requiere y merece una obra bien construida.
El escape de un prisionero y la fuga por Dallas con un pibe de 8 años como rehén. Se trata de Philip –el actor novel por esos años T.J. Lowther–, en la ficción, el único varón con dos hermanitas quienes viven con su madre, y que componen una familia de Testigos de Jehová, por ende, no disfrutan de Halloween ni de la Navidad, no conocen la playa o un simple copo de azúcar. Con él emprenderá el escape teniéndolo como copiloto en la aventura, atravesando rutas por praderas en uno de los estados más verdes en el país del norte.
El running es el viaje hacia la frontera con destino al Canadá, una fuga con delitos, risas y sorpresas, y que descubrirá la amistad y el apego afectivo entre ambos. Todo transcurre en 1963 a horas de la visita final de Kennedy a Dallas donde la muerte lo buscará con miras telescópicas. He allí la metáfora que encierra.
La segunda lectura es amplia, pero lo suficientemente detallada como para no ignorarla. Perseguido y cercado, Robert 'Butch' recibe dos disparos que le provocan la muerte aproximadamente a la misma hora que asesinan al presidente de EE.UU. y un francotirador del gobierno, un personaje sombrío y pedante, acierta el segundo para cerrar el episodio de una semiótica oculta e inteligente de una película bella, tensa y simpática por momentos, y con un espacio enternecedor sobre el final.
El pibe, Philip 'Buzz' simboliza al pueblo norteamericano, una actuación brillante, y el prófugo, al mismo presidente Kennedy. Incluso me divierte la alianza del comienzo con otro prófugo tras la fuga de la cárcel, porque simboliza el acuerdo pre-electoral con la mafia italiana y el clan Sinatra, al cual luego de ganar las elecciones le da la espalda, uno de los motivos del ajuste de cuentas, pero no el único.
No recuerdo ni una sola crítica sólida que haya resuelto la bella metáfora que encierra el argumento, pero a fin de cuentas se resuelve con simple análisis literario. Incluso la pieza musical que se escucha cerca del final recuerda los orígenes irlandeses de la familia presidencial. Todo muy emotivo.
Rigel
Copyright®2020
13 de noviembre de 2020
Protocolo de los sabios de Sión
17 de mayo de 2020
Madrugada en el huerto del bien y del mal
15 de mayo de 2020
El triunfo de los que pierden
Exitistas, como pretendemos ser, celebramos del podio a los que llegan primeros a la meta final, los festejos con la medalla al ganador, el cinturón de las proezas, cuando agregarle un aplauso más no cuenta ni suma. Como en la carrera demencial de espermatozoides, uno le gana a cien mil que no llegan porque perdieron por tres cuadras el tranvía rumbo a un milagro llamado “existencia”. ¿Hubieran sido hermanos, símiles, diferentes? ¿Otros?
Cualquiera imagina al vencedor de una batalla pugilística, por ejemplo, volviendo a casa con fiesta, laureles y oro, pero, ¿quién piensa en el perdedor de esa misma lucha donde espera una familia apesadumbrada por la pérdida con algo más que fideos esa noche? ¿O quién ve llegar al último de una carrera agobiante, cuyo esfuerzo fue el máximo que su agotada humanidad podía brindar? No tendrá la medalla de oro ni de plata o bronce ni la mención, pero quizá fue el intento final de su vida deportiva en límite con lo inviable de la edad. Y entonces parte anónimo al olvido, desvanecido e inconforme de no haber dado un poco más del máximo que podía rendir, y como un jamás existido en las marcas, un nunca listado, acepta su derrota contra la línea o quizá contra la parte útil de su vida y de sus sueños.
Pero pensemos en ese último rezagado que arriba a la meta sin renunciar aún cuando sabe que perdió. La algarabía de adelante se lo indica. ¿Por quién sigue corriendo? ¿Por su familia o sus amigos? ¿Por una bandera? ¿Por nosotros, o por él? ¿Por qué no entregarse abatido al descanso del suelo y ahorrarse el último suspiro? A cada quién el umbral de su cielo raso.
 No hay segundos ni terceros en nuestra cultura enferma de evasivo exitismo. Tal vez por ese mismo triunfalismo cultural tan fuertemente arraigado y que el éxito a diario se nos escapa de las palmas es que el fracaso reprimido estalla una y otra vez en nuestras vidas con un magnetismo ingobernable y febril que tironea inclemente hacia el último puesto. Sostenido en el cuenco de nuestras manos juntas es como el agua: hay sólo para uno por vez.
No hay segundos ni terceros en nuestra cultura enferma de evasivo exitismo. Tal vez por ese mismo triunfalismo cultural tan fuertemente arraigado y que el éxito a diario se nos escapa de las palmas es que el fracaso reprimido estalla una y otra vez en nuestras vidas con un magnetismo ingobernable y febril que tironea inclemente hacia el último puesto. Sostenido en el cuenco de nuestras manos juntas es como el agua: hay sólo para uno por vez. Es que hay una metafísica criolla de la derrota. El tango es quizá la prueba evidente de ella, también el folclore y en muchos casos la literatura. Y allí, en el límite del contraluz con las sombras es que vivimos con gritos de fervor de creernos un país superior con derecho al éxito por prepotencia de nacionalidad, pero sin aplausos, porque nunca consumamos la llegada para atropellar la cinta del final. Hasta el Fierro del poema, símbolo gauchesco argentino, acepta el abatimiento y parte hacia el ocaso tan amargo como un cimarrón temprano. Es el cohete que se derrumba antes de alcanzar las nubes al iniciar la segunda etapa de propulsión y se viene abajo ahogado en llamas de hidrógeno, metáfora tristemente nacional de la que me ocupé alguna vez en otra reflexión.
En los EE.UU., Bartolomeo Vanzetti es condenado a muerte junto a Nicola Sacco por un crimen aberrante que no cometieron –más tarde se supo de la inocencia–, y en sus palabras finales rumbo al cadalso, nos regala una expiación libertadora cuando nos dice: “Esta agonía es nuestro triunfo”, donde subvierte el castigo letal que luego los redime a ambos, y declama una contrademanda abierta que condena a la humanidad por indolente impiedad frente a la verdad. Tal vez por sus muertes a pura injusticia es que sus nombres perduran.
Pero aquí los derrotados no tienen nombre, no suman en ninguna lista de intentos. No hay vítores, aunque a diario los vemos transitando los escombros de una caída cotidiana cuando caminan por las calles. No son necesarios los Idus de marzo porque condenados a un fracaso sin pausa continuamos gritando sin medalla fuera de carrera. Y sin ser la última nación de la Tierra seguimos siendo un país imperial de alegres perdedores.
9 de marzo de 2020
La muerte roja nos visita

 Alemania con 70.000 personas en cuarentena y 1.200 infectados. En Francia es el mismo panorama, como en la película reciente “Guerra Mundial Z”. Sea dicho que nuestra primera víctima del COVID-19 provino de Francia e ingresó al país el 25 de febrero. Y si le agregamos los métodos extremos del gobierno chino con los contagios confirmados, a quienes entierran vivos en pozos bio-digestores para taparlos de tierra y apisonarlos con palas mecánicas sin siquiera gastar de piedad una bala de gracia en cada uno, entonces China es el Kraken de los piratas, los zombis de la película, los extraterrestres infecciosos, las ánimas del film “Jaulas” (Bird Box).
Alemania con 70.000 personas en cuarentena y 1.200 infectados. En Francia es el mismo panorama, como en la película reciente “Guerra Mundial Z”. Sea dicho que nuestra primera víctima del COVID-19 provino de Francia e ingresó al país el 25 de febrero. Y si le agregamos los métodos extremos del gobierno chino con los contagios confirmados, a quienes entierran vivos en pozos bio-digestores para taparlos de tierra y apisonarlos con palas mecánicas sin siquiera gastar de piedad una bala de gracia en cada uno, entonces China es el Kraken de los piratas, los zombis de la película, los extraterrestres infecciosos, las ánimas del film “Jaulas” (Bird Box). Los síntomas registrados por un cronista del bajo medioevo fueron aterradores. Los gritos desgarrados junto al olor a cadáveres podridos fueron el aire a respirar. Cada noche era de fierro caliente en una oscuridad de espanto. A las pocas horas del contagio –que era inmediato– se observaban ronchas febriles y el crecimiento de pelotas moradas en la piel del cuerpo en los contaminados. Y luego, según cuenta, la carne se desprendía de los huesos, como en un hervor de los tejidos abiertos y descascarados, más la sangre...
Los síntomas registrados por un cronista del bajo medioevo fueron aterradores. Los gritos desgarrados junto al olor a cadáveres podridos fueron el aire a respirar. Cada noche era de fierro caliente en una oscuridad de espanto. A las pocas horas del contagio –que era inmediato– se observaban ronchas febriles y el crecimiento de pelotas moradas en la piel del cuerpo en los contaminados. Y luego, según cuenta, la carne se desprendía de los huesos, como en un hervor de los tejidos abiertos y descascarados, más la sangre... Esperpéntico todo. El propio cronista que registra los sucesos se despide antes de salir a recorrer la ciudad la noche ultima de su vida y su relato. Y allí interrumpe su recopilación, lo que nos advierte el destino final encontrado en las calles. En esa edad de ánimas y sombras comienza el uso de máscaras de ojos calados de picos largos, para evitar las asfixias, las capas provistas de capuchas sobre una vestimenta ya de por sí densa, compuesta de prendas sobre prendas, los guantes dobles para evitar todo contacto con los enfermos.